
En mi
ansia por huir de mis demonios domésticos, había
imaginado que un cambio radical de trabajo y geografía sería
como una tabla de salvación en la deriva de mis sentimientos.
Pero al ver aquel desbarajuste de cajas y archivadores amontonados, de
carpetas desparramadas por el suelo y materiales apilados
unos encima de otros sin atisbo de concierto, intuí que me había
equivocado. Jamás se me había pasado por la imaginación que
poner orden a los polvorientos bártulos de un profesor muerto
sería el flotador al que acabara por aferrarme en mitad de la tempestad.
Pero ya no había vuelta atrás. Demasiado tarde, demasiados
puentes volados. Y allí estaba yo tras la marcha de Rebecca, encerrada
en un sótano en un pueblo perdido de la costa más remota de un país
ajeno, mientras a miles de kilómetros mis hijos
se adentraban solos en los primeros tramos de sus vidas adultas y
el que hasta entones había sido mi marido se disponía a revivir la
apasionante aventura de la paternidad con una abogada rubia
quince años más joven que yo.
Me apoyé contra la pared y me tapé la cara con las manos.
Todo parecía ir a peor y las fuerzas para soportarlo se me estaban
agotando. Nada se enderezaba, nada avanzaba. Ni siquiera la inmensidad de la distancia había logrado aportarme un resquicio
de optimismo, todo mostraba una tendencia obstinada a volvérseme en contra. Aunque me había prometido a mí misma que
iba a ser fuerte, que iba a aguantar con coraje y a no claudicar, en
la boca comencé a notar el sabor salado y turbio de la saliva que
antecede al llanto.
Con todo, logré contenerme. Logré serenarme y, con ello, frenar la
amenaza de sucumbir. Inconscientemente, antes de saltar al vacío, algún
mecanismo ajeno a mi voluntad me hizo dar
un triple salto mortal en el tiempo y, en el momento en que el
hundimiento parecía inevitable, la memoria me transportó en
volandas a una etapa lejana del ayer.
Allí estaba yo, con la misma melena castaña, el mismo cuerpo
escaso de kilos y dos docenas de años menos, enfrentada a la
adversidad de unas circunstancias que, a pesar de su dureza, no
me lograron abatir. Me rozaron y me hirieron, pero no me tumbaron. Una
prometedora carrera universitaria truncada en su
cuarto curso por un embarazo inesperado, unos padres intolerantes que no
supieron encajar el golpe, una triste boda de emergencia. Un opositor
inmaduro por marido. Un apartamento helador y subterráneo por hogar. Un
bebé escuchimizado que
lloraba sin consuelo y toda la incertidumbre del mundo ante mí.
Tiempos de bocadillos de caballa, tabaco negro y agua del grifo.
Clases particulares mal pagadas y traducciones sobre la mesa de
la cocina aliñadas con más imaginación que rigor, días de poco
sueño y muchas prisas, de carencias, inquietud y desubicación.
Ni cuenta en el banco siquiera tenía: en mi haber sólo contaba
con la fuerza inconsciente que me proporcionaba el tener veintiún años,
un hijo recién nacido y la cercanía de quien creía que
iba a ser para siempre el hombre de mi vida.
Y, de repente, todo se había vuelto del revés. Ahora estaba sola
y ya no tenía que bregar para sacar adelante a aquel niño flaquito
y llorón, ni a su hermano que vino al mundo apenas año y medio después.
Ya no tenía que pelear para que ese matrimonio
joven y precipitado funcionara, para ayudar a mi marido en sus
aspiraciones profesionales, para conseguir terminar la carrera
estudiando en la madrugada con apuntes prestados y una estufa a
los pies. Para poder costear canguros, guarderías, papillas de cereales y
un Renault 5 de tercera mano, para mudarnos a un piso alquilado con
calefacción central y un par de balcones. Para demostrar al mundo que mi
existencia no era un fracaso. Todo eso
había quedado atrás y en aquel nuevo capítulo ya sólo quedaba
yo.
Impulsada por la transfusión de lucidez de los recuerdos sobrevenidos, me retiré las manos del rostro y, mientras mis ojos se
habituaban de nuevo a la luz fría y fea del neón, me subí las
mangas de la camisa por encima de los codos.
-Torres más altas han caído- murmuré al aire.
No tenía ni idea de por dónde empezar a organizar el desastroso legado
del profesor Andrés Fontana, pero me lancé a trabajar, arremangada y
decidida, como si la vida entera se me fuera
en aquella labor.
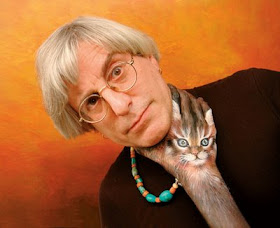































.jpg)









.JPG)

